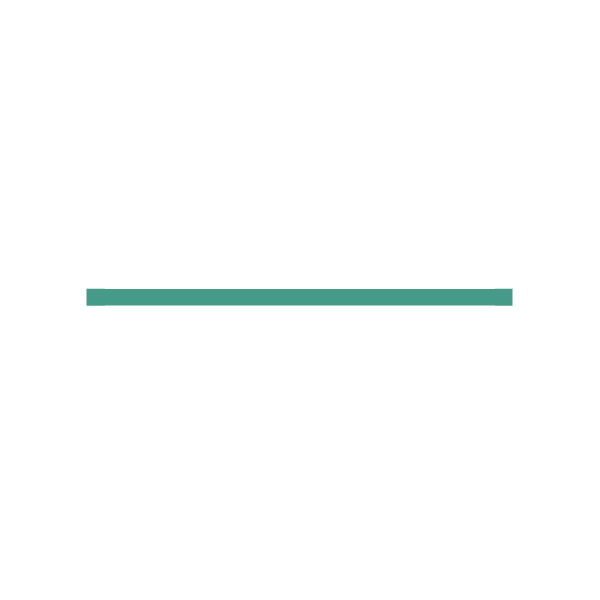Dr. Espinoza Meléndez es miembro de la facultad del Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad Autónoma de Baja California.

Manuel Ceballos Ramírez (1947-2022)
En la ciudad tamaulipeca de Nuevo Laredo existe una anécdota que, hasta donde sé, no ha podido ser documentada en su totalidad, pero permanece latente en la memoria de algunos de sus habitantes. En 1848, cuando nuestro país perdió una buena parte de sus territorios septentrionales ante Estados Unidos, los habitantes de Laredo habrían cruzado al sur del río Bravo para seguir viviendo en territorio mexicano, y bautizaron a esta localidad como Nuevo Laredo. Su añoranza por la tierra perdida fue tal que incluso habrían desenterrado a sus muertos para evitar que permanecieran en un territorio ahora extranjero. Esta tradición local la escuché por primera vez del historiador Manuel Ceballos Ramírez, quien recientemente falleció, el 10 de mayo de 2022. Tras vivir una larga enfermedad, hay algo de poético en que, como habrían deseado sus antepasados míticos, sus días hayan terminado en su tierra natal. Su trayectoria, primero como hermano marista y luego como historiador, lo llevó por las tres metrópolis del país: Guadalajara y Monterrey, donde se formó profesor, y la Ciudad de México, donde se doctoró por el Centro de Estudios Históricos de El Colegio de México. Según escuché alguna vez, la creación de El Colegio de la Frontera Norte con una sede en Nuevo Laredo, donde trabajó como profesor por treinta años, le permitió volver a su tierra en 1987, precisamente el año en el que yo nací.
Se han publicado numerosos obituarios en su memoria desde ese día. No es para menos. En su vida convergían al menos tres rasgos identitarios, y en todos ellos destacó. Cronista de Nuevo Laredo y fundador de su archivo histórico, fue reconocido como uno un ciudadano distinguido, preocupado por la memora y la identidad de su pueblo natal. En este sentido, fue uno de los historiadores que mejor cultivaron la “historia matria” de la que llegó a hablar Luis González y González, aunque, encontrándose en la frontera, esta historia habría de enlazar su vertiente de historiador regional con un enfoque trasnacional. De los varios artículos, capítulos y libros escritos sobre la materia, es posible que la mejor síntesis sobre el asunto se encuentre en La invención de la frontera y del noreste histórico, que es el discurso que pronunció con motivo de su entrada a la Academia Mexicana de la Historia en 1999, donde ocupó el asiento del que fuera antes titular Juan Fidel Zorrilla, otro destacado historiador tamaulipeco.
Esto me lleva a un segundo rasgo identitario. Además de un norteño preocupado por sus raíces y su matria, Ceballos fue un destacado historiador del catolicismo. Dos de sus artículos recibieron el premio del Comité Mexicano de Ciencias Históricas: “La encíclica Rerum Novarum y los trabajadores católicos de la Ciudad de México” (1984) y “Rerum Novarum en México: cuarenta años entre la conciliación y la intransigencia (1891-1931)” (1987). Su tesis doctoral, defendida en 1989 y publicada en 1991 con el título El catolicismo social: un tercero en discordia. Rerum Novarum, la “cuestión social” y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911) es, hasta la fecha, una obra clásica en la historiografía sobre el catolicismo mexicano durante los siglos XIX y XX. Me atrevería a decir que, a diferencia de otros clásicos, que con los años han sido objeto de numerosas revisiones y refutaciones, un proceso normal en toda obra que merezca ese nombre, esta obra de Ceballos permanece con una vigencia poco común, posiblemente porque, pese a tratarse de una tesis doctoral, es al mismo tiempo una obra de madurez, resultado no sólo de la formación que recibió en El Colegio de México sino también como religioso marista en las décadas precedentes.
Con esto termino refiriéndome al tercer rasgo identitario de Manuel Ceballos, y es que no sólo fue un historiador del catolicismo, sino también un católico que escribía historia. Más aún, era un católico consciente de la tensión producida por moverse no sólo entre el campo religioso y el académico, sino también entre dos maneras de concebir la historiografía. “Iglesia, Estado y sociedad en México: tres etapas de estudio e investigación”, es un artículo publicado en 1996 que daba cuenta de cómo el surgimiento de una historiografía moderna y profesional había transformado las maneras de narrar el pasado católico de México, especialmente sus episodios más conflictivos. La periodización propuesta en este trabajo es, hasta la fecha, el esquema narrativo seguido por la mayoría de los estados de la cuestión y los balances historiográficos publicados sobre la materia. Para Ceballos, la primera generación de historiadores sobre el catolicismo, vigente hasta la década de los 60, habría estado marcada por una escritura apologética y combativa. Los 70 y los 80, de la mano con los procesos de profesionalización, institucionalización y descentralización de la historiografía mexicana, propiciaron que los fenómenos religiosos se convirtieran en un objeto legítimo para la historia y las ciencias sociales, lo cual se habría consolidado en los años 90, cuando tuvo lugar aquello que algunos sociólogos llamaron “el retorno de lo religioso”. Hay algo de autobiográfico en ello. Y es que, aunque por la propia Academia Mexicana de la Historia han desfilado numerosos historiadores católicos, no siempre ha sido posible conciliar ambos lugares sociales. José Bravo Ugarte, por ejemplo, fue un historiador y jesuita que, en los años 60, llegó a ser reconocido dentro y fuera de México como uno de los mejores historiadores “modernos”, entre otras cosas, porque algunas de sus obras se apegaban a los ideales historicistas de rigor, objetividad e imparcialidad. No obstante, no es extraño encontrarse con textos de Bravo Ugarte, especialmente aquellos dedicados a temas religiosos, en los que se muestra la dimensión combativa y apologética con la que Ceballos caracterizó a la primera etapa de esta historia de la historiografía. En mi opinión, haber producido una escritura que no estuviera atravesada por una escisión entre su fe católica y el reconocimiento de la distancia temporal que nos separa del pasado, es uno de los rasgos más destacables de la obra de Ceballos. A un año de haberse publicado la Historia mínima de la iglesia católica en México, el capítulo que escribió dedicado al Porfiriato y a la Revolución puede leerse como la última entrega del historiador norestense.
Hay una segunda anécdota con la que quisiera cerrar este texto. Mis interacciones con Manuel Ceballos se limitaron a unos cuantos encuentros, siempre en el ámbito académico. Él fue mi sinodal en mi examen de maestría y fue quien me motivó a aplicar al doctorado en historia en El Colegio de México, que tuve la oportunidad de cursar entre agosto de 2015 y enero de 2021. Sin embargo, mi mayor deuda intelectual con él proviene de una mesa de discusión en la que participó en la ciudad de Tijuana en 2013, en uno de los encuentros de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México (RIFREM). Aún no nos conocíamos. Los otros integrantes de la mesa eran Roberto Blancarte y Fernando M. González, y el tema era algo así como la iglesia católica y el catolicismo en el mundo contemporáneo. Como espectador y estudiante, estaba ante la expectativa de lo que un historiador podía decir frente a un sociólogo y un psicoanalista, aunque la historia atraviesa también la obra de sus interlocutores. Claramente tenían posiciones distintas y, comprensiblemente, la crítica de Ceballos, apoyada en teólogos conciliares como Hans Küng, parecía quedarse corta ante la lectura que sus interlocutores sostenían sobre la crisis católica que, entre otras cosas, acababa a conducir a la renuncia de un papa y al nombramiento de un argentino como obispo de Roma. Mi aprendizaje provino del hecho de que Ceballos, sin abandonar su posición como católico, no hablaba desde un saber religioso que añoraba restaurar la gloria de los siglos previos a la secularización y que pretendiera tener la última palabra sobre el presente, sino desde un saber profano como la historia que, con sus limitantes, se interrogaba sobre las condiciones que habían demorado lo que él consideraba una reforma necesaria dentro de la iglesia. Fue la primera vez que escuché de un católico que era necesario escribir una historia que diera cuenta de las “luces y sombras” de la iglesia. No estoy seguro de que todos creyentes hayan compartido y compartan los mismos criterios sobre aquello que pertenece a la luz y lo que está o debe quedar en las sombras, pero la historia más reciente del mundo católico, sin duda, puede leerse como una reiteración de esa invitación que escuché de este historiador hace casi una década.