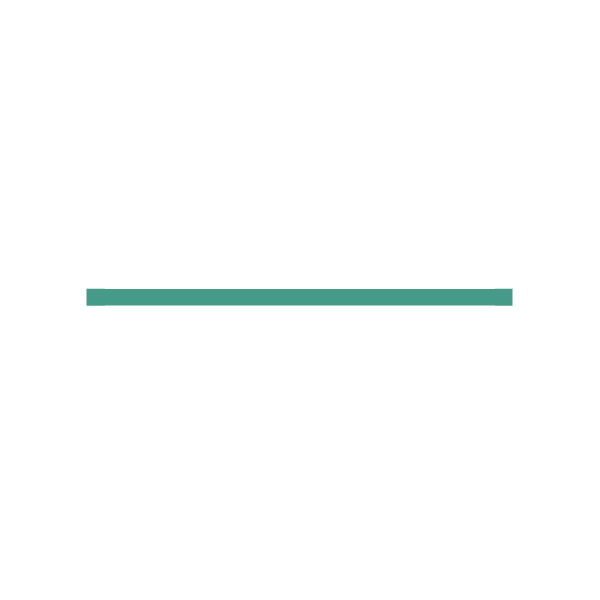Soldados llegan a una estación para embarcarse rumbo a Torreón, 1914 (INAH, Mediateca)
La Revolución Mexicana –más valdría decir las revoluciones mexicanas– se aleja, está a punto de perderse en la noche de los tiempos, después de los fuegos artificiales del Centenario de su inicio. Cien años antes de 2010, Don Porfirio inauguraba las fiestas del Centenario de la Independencia, otra revolución, o revoluciones, la que empezaba en 1810.
La “revolufia”, como decían los pueblerinos que la vivieron, hicieron, sufrieron, se aleja y le pasa lo mismo a mi libro La Revolución Mexicana, publicado primero en francés, a principios de los años 1970, y también a mis tres tomos de La Cristiada, así como a los dos tomos de la Historia de la Revolución Mexicana, los 10 y 11, sobre la presidencia de Plutarco Elías Calles, que en 1976 y 1977 publicamos Enrique Krauze, Cayetano Reyes y un servidor. Sobre dicha revolución, historiadores, antropólogos, economistas y sociólogos, novelistas y directores de cine y televisión han dicho todo y su contrario, con mayores alabanzas y terribles imprecaciones, sin contar los fríos e implacables diagnósticos.
Lo mío fue escrito con mucha pasión, tanto por el tema del conflicto religioso, mi primera investigación, como por las circunstancias: empapado de la historia de la Cristiada, inseparable de la Revolución en su etapa callista, me encontraba bajo el impacto del movimiento estudiantil en el cual habían participado mis estudiantes del Colegio de México, del 2 de octubre y del muy reciente Jueves Corpus (1971) con sus “halcones” lanzados por las autoridades contra los estudiantes. Imposible escribir sin pasión. A veces la pasión lo ciega a uno; a veces, lo vuelve clarividente. En 1971, cuando la guerrilla crecía en la ciudad y en el campo, retomando los lemas revolucionarios, contra un partido-Estado que se llamaba Partido Revolucionario Institucional, uno se encontraba expuesto a dos tentaciones complementarias: o bien la Revolución, con R alta, ha muerto porqué ha sido traicionada, interrumpida, confiscada; o bien, no hubo nunca Revolución, sino solamente una gran rebelión, una “revolufia”: mucho ruido, pocas nueces. Si el PRI era la solución al problema político de la transmisión perenne del poder, problema que Don Porfirio no supo resolver, si el PRI era un porfirismo colectivo, como dijo José Vasconcelos, ¿cómo hablar de una “revolución mexicana”?
A la hora de su centenario, Mauricio Tenorio pudo escribir tranquilamente:
Territorial, demográfica, tecnológica y culturalmente, el México de 1910 había cambiado mucho en comparación con él de 1880 (…) Y siguió la Revolución. Si fue una revolución burguesa que pretendía modernizar al país y hacerlo pasar de una oligarquía autocrática a una moderna economía, política capitalista liberal, o si fue, como empieza el clásico de John Womack, una lucha de campesinos para no cambiar, es al gusto del historiador. Lo que no lo es, es que el proceso modernizador porfiriano produjo, sobre todo entre sus favorecidos, los enemigos que lo derrotaron violentamente. Y como en el México de 1821, en el de 1921 no estaba claro si la Revolución había sido una nueva modernización o una reacción en contra de la modernización vivida. Para mediados de la década de 1930 y sobre todo a partir de 1940, es claro que el régimen de partido-Estado surgido de la Revolución se empeñaba en un cosmopolitismo y una modernización muchísimo más radical que la porfiriana … si algo de modernización buscaban era más de lo mismo que los había precedido. (Mauricio Tenorio, “Notas sobre historia, modernidad y modernización”, en la revista 20/10, 7, primavera 2010: 107.)
Cuando renunció patrioticamente a la presidencia, el 25 de mayo de 1911, Porfirio Díaz declaró:
Espero… que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas.
El “revisionismo” histórico que empezó con Daniel Cosío Villegas, nuestro admirado y querido“Don Daniel”, le hizo justicia al capítulo de la historia nacional que llamamos ahora “El Porfiriato”, pero el exilio del expresidente es el único exilio después de muerto que registran nuestros anales. Su deseo de ser enterrado en la oaxaqueña tierra natal no ha sido realizado; mientras, cada día, flores frescas adornan su tumba en el panteón de Montparnasse, rue Froidevaux, en París.
¿Por qué el exilio post mortem? Porque el nacionalismo revolucionario, ideología del nuevo régimen, inventó, como la revolución francesa, un “antiguo régimen” infernal cuya maldad radical otorgaba su legitimidad a la revolución y a sus herederos. Hasta la fecha.
No me voy a perder en el laberinto conceptual y lingüístico, porque no tengo el hilo de Ariadna para llegar a la definición de la “revolución”. Citaré a mi colega Álvaro Matute:
Hace poco alguien me recordó que el maestro Martín Quirarte solía decir que a la verdadera revolución se le llama Reforma y a las reformas (de Independencia y 1910) revoluciones. El concepto (de revolución) es el que alude al cambio profundo en las estructuras. En ese sentido, nuestra Reforma, con su Constitución de 1857 y, sobre todo, sus Leyes, ha sido el movimiento que estableció el cambio más radical en la historia mexicana independiente. No sólo afectó el marco legal, al cual iba dirigido, sino que en esa ocasión, la aplicación de las leyes sí afectó la vida de las personas. (Álvaro Matute, “Revoluciones y reformas”, Revista de la Universidad de México, número 153,2016: 89.)
Muy cierto: encerrar a la Iglesia católica en templos y sacristías, quitarle todas sus funciones sociales (registro de nacimientos, defunciones, matrimonios, salud pública, educación, hospitales y panteones), desaparecer las órdenes religiosas, nacionalizar los bienes del clero, fue una revolución de verdad que afectó directamente la vida cotidiana de todos. La desamortización de todas las propiedades comunales –de las comunidades campesinas y de la Iglesia, de los ayuntamientos y de los hospitales– fue algo tan radical como la misma operación realizada por la revolución francesa; contribuyó al crecimiento de haciendas y latifundios y, por lo tanto, a la “cuestión agraria” que debería resolver a su manera la “revolución” de los años 1930.
Las revoluciones, esto es, la Independencia y la Revolución, no tuvieron ese índice de radicalidad. Obviamente, la Independencia cortó el vínculo con la metrópoli, pero la sociedad quedó prácticamente intocada… La Revolución de 1910, que inició como reforma política, pronto se olvidó del contenido democrático de su impulsor; las reformas agrarias, educativas y laborales no necesariamente tenían que ser producto de un movimiento armado… Con el tiempo las reformas fueron reformadas. Muchas se burocratizaron e incluso fueron presa de barroquismos legales.(Matute de nuevo, misma fuente).
En ese sentido, podemos decir que la Revolución no fue un corte de los procesos de los años 1880-1910, sino una continuidad de lo mismo, de la misma manera que, como lo demuestra Alexis de Tocqueville en su L’Ancien régime et la révolution, los jacobinos y Napoleón continúan y llevan a cabo en forma acelerada la obra de los “cuarenta reyes que hicieron la Francia”. Por cierto, mi pluma y la de Francois-Xavier Guerra fueron guiadas por Tocqueville.
John Womack demostró, hace mucho, que la Revmex, fórmula acuñada por Luis González como director de la obra colectiva lanzada inicialmente por Don Daniel, Historia de la revolución mexicana, no rompió el proceso capitalista. Los revisionistas, marxistas o liberales, no encuentran en ella una lucha de clases, de los desposéidos contra los propietarios, sino una contienda por el poder. El “nacionalismo revolucionario”, si bien contribuyó a “forjar patria”, fue un instrumento ideológico manipulado por el partido-Estado que empezó a tomar forma en 1929.
Entonces, ¿un mito, la Revmex? Sí, pero con toda la importancia de los mitos fundadores. Nace con el Partido Nacional Revolucionario que, inspirado por el fascismo italiano, pasa a llamarse Partido de la Revolución Mexicana, antes de ser el PRI, fabulosa apelación que casa el agua con el fuego, la revolución con la institucionalización y tiene por fin preciso impedir toda revolución, con r chica o alta.
De la visión romántica de la revolución aquella, quedan unas figuras simbólicas muy diferentes, Pancho Villa, como el Centauro del Norte, encarnación de la fuerza bruta, la energía telúrica; Emiliano Zapata, resucitado en enero de 1994 por el subcomandante Marcos, en el levantamiento “neozapatista” de Chiapas. Las playeras a su efigie les hacen la competencia a las del Che. Última y más reciente figura simbólica: Frida Kahlo cuya fama mundial opaca la de su Diego Rivera.
Después de la breve etapa maderista, a partir de febrero de 1913 y hasta 1920, luego entre 1926 y 1929, México vive una prolongada guerra que difícilmente calificaría de civil. Por dos razones: en su atrocidad es totalmente incivil. No opone una mitad de México contra otra mitad, como la guerra civil española, sino, de 1914 a 1920, después de la derrota del general Victoriano Huerta, facción “revolucionaria” contra facción no menos “revolucionaria”; en consecuencia, los “señores de la guerra” pueden, en toda impunidad, saquear, torturar, masacrar. Inés Chávez García y Pedro Zamora son buenos representantes de esos verdugos del pueblo. En la historia oficial, 1917 es el año de la Constitución, cuyo centenario no dejamos de celebrar todo el año; en la memoria popular que encontré todavía caliente en 1965, 1917 era el año de la hambruna. De 1926 a 1929, la gran guerra de la Cristiada opuso los guerrilleros católicos, campesinos en su inmensa mayoría, al Ejército federal, brazo armado del Gobierno. La Cristiada fue prolongada, a partir de 1932, por una interminable guerrilla a la cual el presidente Lázaro Cárdenas puso fin, progresivamente, al poner fin al conflicto entre el Estado y la Iglesia (1914-1938). La Cristiada, guerra defensiva del pueblo contra el Estado nuevo, tiene una singular dimensión religiosa que la diferencia de las guerras con frentes mal definidos y muy cambiantes que hacen sufrir al pueblo mexicano entre 1913 y 1920.
Lo cual nos lleva al problema de la violencia. Cuando los jacobinos y sus imitadores los bolcheviques justifican el Terror y la violencia, lo hacen en nombre del Bien futuro. En 1923, Anatoli Lunacharski escribe que los de
Corazón suave se desconciertan frente al “desorden”, la excepcionalidad y la violencia de la revolución. Entenderla han podido solamente las mentes preparadas y que podían contemplar el presente, el pasado y el futuro desde la cúspide del conocimiento histórico. Amarla han podido sólo los corazones de hierra, que no conocían la lástima cuando se trata de luchar decididamente contra el mal… la tormenta fecunda del odio revolucionario, que con estruendo y con puño de acero abre de par en par las puertas del nuevo mundo… Korolenko no vio cuán fatalmente está obligada la revolución a ser casi salvaje en cuanto a su natural autodefensa. (Anatoli Lunacharski, “Ha muerto Vladimir Galaktiónovich Korolenko”, Pravda, 29 de diciembre 1924.)
Una terrible violencia dominó el escenario de la guerra/revolución y se prolongó todavía muchos años en el campo, cuando no cabía duda que la revolución mexicana había muerto. Ahora que la violencia afecta todo el país, nos preguntamos si ésta sería una constante de la vida política y social en México.