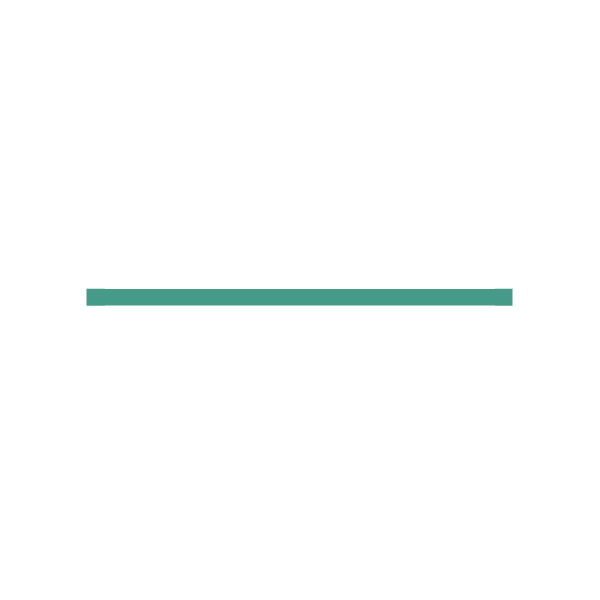Alba Bajatta es alumno de posgrado en el Doctorado de Historia Aplicada de la División de Historia del CIDE
En su famoso libro Apología para la historia o el oficio del historiador, Marc Bloch acusó al anacronismo de ser el más imperdonable de los pecados. Desde entonces, la anacronía se presenta como amenaza para los historiadores, se invita a desconfiar de ella y, sobre todo, a evitarla, y aunque unos cuantos han llegado a defenderla, la mala fama no se le desprende del todo. Esta visión negativa prevalece cuando se trata de la investigación, pero si el historiador persigue los objetivos de la divulgación o la enseñanza, la anacronía sufre una transformación y de enemigo terrible puede pasar a un aliado formidable. Pero antes de explorar esta posibilidad, valdría la pena aclarar qué es el anacronismo.
El anacronismo es una incongruencia temporal. Se manifiesta cuando algo se presenta como propio de una época a la que no corresponde: por ejemplo, la aparición de un submarino entre los vehículos de la armada invencible, o insinuar que Emiliano Zapata se comunicaba con sus amigos por teléfono celular. Otro célebre historiador y enemigo de la anacronía, Lucien Febvre, argumentaba que el uso de la anacronía era tan ridículo como darle a Diógenes un paraguas o a Marte una metralleta. Por supuesto, estos ejemplos son burdos y totalmente posibles en el terreno de la ficción, pero cuando se trata de la disciplina histórica, el anacronismo suele ser más sutil y problemático.
Cuando el historiador se enfrenta al reto de hacer una explicación del pasado, descubre que lo que nos separa del objeto de estudio no sólo son los años, sino una visión completa del mundo. A la distancia, incluso las palabras significan otra cosa; desde el presente, apenas podemos imaginar lo que era vivir, pensar y sentir en otros tiempos. Estamos obligados a mirar el pasado con los ojos del presente y por ello vemos en ocasiones más espejismos que realidades, es decir, caemos en el anacronismo. Pero para entenderlo tal vez valga poner un ejemplo.
Digamos que estudiamos la democracia de la Grecia antigua. Pensar en democracia no parece tan difícil, pues en la actualidad hay sistemas democráticos que nos pueden servir de guía. Sin embargo, una mirada más profunda revelará que nuestra democracia no se parece mucho a la de, digamos, la Atenas clásica. En Atenas había un sistema democrático, sí, pero sólo los ciudadanos podían participar, es decir los hombres adultos, lo que dejaba fuera a la mayoría de la población: mujeres, esclavos y extranjeros. Además, no había puestos representativos, sino que todos los ciudadanos participaban personalmente en las actividades del gobierno, lo que era posible porque los habitantes de la ciudad eran muy pocos y se organizaban de una manera muy distinta a la de las sociedades actuales. Hay otras diferencias, pero por ahora estos simples puntos demuestran que, aunque usamos la palabra democracia para referirnos a la Grecia antigua y al presente, no estamos hablando de lo mismo. Si un historiador quisiera entender la democracia ateniense desde las condiciones actuales (que están atravesadas por ideas más modernas como las de estados nacionales, derechos humanos o partidos políticos) estaría cometiendo el pecado del anacronismo y jamás podría explicar lo que pasaba realmente en la ciudad ateniense, pues los valores y expectativas del presente no tienen mucho sentido en ese pasado remoto.
El mayor desafío para un historiador es comprender al pasado desde el pasado, olvidarse por un momento de sus propias ideas, valores y concepciones sobre el mundo, y tratar concebir la realidad como lo harían las personas de otro tiempo. Suena a una noble labor, pero en realidad es más difícil hacerlo que decirlo. Nuestra condición en el presente tiende a restringir la interpretación de la historia y, si perdemos de vista esta doble temporalidad, pecamos de anacronía. Asumir que las reglas del presente operan universalmente en el pasado significa alejarse del pasado mismo.
Sin embargo, esta visión del anacronismo no aplica de la misma manera para la divulgación y la enseñanza de la historia, donde el objetivo principal no se centra en comprender el pasado a profundidad, sino en presentarlo a un público más amplio y servir de puente y entrada al conocimiento histórico.
Lo cierto es que, para lograr este objetivo, seguimos aceptando que el pasado —como diría David Lowenthal— es un país extraño, a veces ajeno o de apariencia incomprensible. El historiador puede concentrarse en entender contextos y detalles para vencer esta barrera, pero para otro tipo de público es necesario tener un camino más accesible y en muchas ocasiones la anacronía puede darnos una mano.
La anacronía establece una conexión entre el pasado y el presente al poner procesos muy lejanos en términos contemporáneos. Por ejemplo, al enseñar a un grupo de estudiantes sobre el imperio romano, se les puede indicar que se trataba de un sistema totalitario: en términos técnicos no es preciso, porque los sistemas totalitarios son posteriores, pero a través de este concepto más popular es fácil imaginar ciertas características generales de lo que significa un imperio. Incluso funciona en un plano menos académico. Digamos que en divulgación se presenta a Julio César y se menciona que su plan para alcanzar el poder fue maquiavélico. Una vez más caemos en un anacronismo, pues entre Julio César y Maquiavelo hay siglos de diferencia, sin embargo, la carga significativa del término maquiavélico puede caracterizar el plan de Julio César mucho más rápido que una explicación detallada.
El uso didáctico de las anacronías sobresale por su capacidad de reducir la distancia con el pasado. Las anacronías hacen familiar lo extraño y nos invitan a mirar la historia con más confianza, con la promesa de obtener explicaciones en términos que podemos atender. Lo importante es que, como historiadores y divulgadores, debemos estar conscientes de la función que cumple la anacronía, de su capacidad para hacer del pasado un mundo mucho más accesible, y usarla con honestidad y responsabilidad.
Las anacronías constituyen un caso particular de aproximación histórica que, de acuerdo con su propósito, pueden tener efectos positivos o negativos. Si a Diógenes ya se le ha dado una lámpara y hasta un paraguas, nosotros podemos dotarlo de un espejo, cuyos lados del reflejo miran el fenómeno de la anacronía. Del lado que refleja la postura del historiador, el anacronismo hace al pasado más lejano, se interpone en nuestra comprensión. Pero del otro lado, el de la enseñanza y la divulgación, el efecto es opuesto, y la inconsistencia de la anacronía tiene la virtud de acercarnos a la experiencia del pasado en términos que nos son familiares.
Sin embargo, este efecto visual nos pone en una encrucijada clara: ¿cómo hacemos para no quedarnos con la imagen imprecisa de la anacronía que nos ha mostrado el pasado? El truco está en no descartar de antemano el uso de la anacronía, pero tampoco convertirla en nuestro único acceso a la historia. Por la ilusión de cercanía, la anacronía nos hace visible un pasado extraño hasta tornarlo en algo familiar: su intención es abrir una puerta para que los estudiantes y los curiosos se atrevan a dar el primer paso. Sumergidos de lleno en el estudio del pasado notarán los espejismos, y si es preciso desaprenderán lo que sabían para acercarse a un nuevo conocimiento más rico y complejo.
Al final, la anacronía en la historia es sólo un problema para quien a través de ella busque imponer una interpretación histórica, no para el que busca una primera entrada para saber más del pasado.