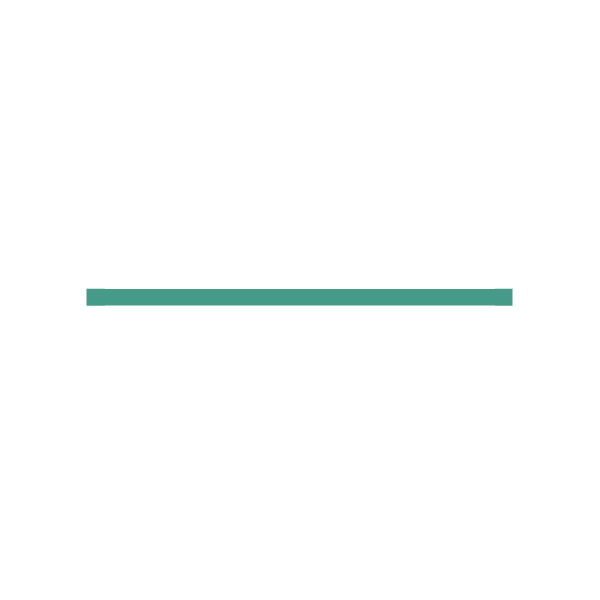Para vivir en el mundo, hay que nombrarlo. Los nombres son esenciales para la construcción de la realidad, pues sin un nombre es difícil aceptar la existencia de un objeto, un acontecimiento, un sentimiento […] Al dar nombres, imponemos un patrón y un significado al mundo [.]
–Dale Spender, Man-Made Language (1980)
A juzgar por el tenor de los debates en los medios, pareciera que la violencia contra la mujer es un fenómeno reciente, una práctica vinculada inexorablemente con la sociedad mexicana del siglo XXI. Cualquier feminista sabe, en cambio, que la violencia que hoy día se define como “violencia de género” es tan añeja como la vida misma. La novedad es que la cuestión se ha vuelto tema de discusión popular y de políticas de Estado. La razón del interés en el tema es la lucha de las feministas de las décadas de 1970 y 1980, cuyas prácticas políticas permitieron identificar, nombrar y definir la violencia contra las mujeres como una manera de violencia específica. En México, este trabajo llevó al reconocimiento del feminicidio en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia (2006) y a su tipificación en el código penal federal (art. 325). El próposito de este ensayo es dar a conocer un poco de esta historia.
La sensibilización –conscious-raising– era una de las prácticas más cotidianas del feminismo radical de la segunda ola. Desde la década de 1960, los grupos feministas se reunieron para hablar entre sí de sus experiencias familiares, laborales y sociales. Gracias a ello, las feministas empezaron a darse cuenta muy rápidamente que había patrones claros entre las historias contadas: las mujeres reportaron haber sufrido una variedad de violencias a manos de sus maridos, parejas, hijos y parientes; además, los episodios de intimidación sexual en el trabajo y la calle eran comunes. Sobre todo, se dieron cuenta que las mujeres solían pensar que sus experiencias representaban hechos aislados, cuando en realidad eran asuntos reiterados y cotidianos. Como resultado nacieron las siguientes campañas que resultaron fundamentales para el feminismo de esa época: el movimiento para crear espacios de seguridad y apoyo -asilos- para las mujeres víctimas de violencia y las protestas en contra del sexismo cotidiano y degradante.
Al mismo tiempo, las mujeres académicas de la segunda ola se dedicaron a elaborar teorías para explicar estos patrones de violencia. De este modo, a partir de 1970 se empezaron a publicar importantes textos sobre la violencia sexual y coercitiva que sufren las mujeres. Uno de los primeros fue la tesis doctoral de Kate Millet: La política sexual (Sexual Politics, 1970). En esta obra, Millet establece la hipótesis de que la posición superior del hombre en la sociedad estadounidense -es decir, el patriacardo o el gobierno de los padres- es construido sobre la coerción violenta y sexual de las mujeres. Analiza las novelas de D. H. Lawrence, Henry Miller y Norman Mailer, así como los textos de Sigmund Freud para argumentar que el simbolo más potente del patriarcado es el acto sexual -que los hombres intepretan como una expresión del dominio sobre la mujer-, y es por ello que el patriarcado divide a las personas entre las chingadas (las y los que son penetrados) y los chingones (los penetrantes).[1] En este binario, sólo los hombres tienen libertad de acción y decisión; la mujer es un objeto a quien se debe someter incluso con la fuerza, si fuera necesario.[2]
La interpretación simbólica de Millet resonaba en las subsecuentes investigaciones y campañas sobre la violencia sufrida por las mujeres. Desde esta perspectiva, el patriacardo debiera entenderse como una opresión ejercida sobre las mujeres por los hombres mediante la violencia sexual o la amenaza de la misma. Es un elemento clave del análisis de Catharine Mackinnon, una de las pioneras abogadas que acuñaron el término acoso sexual (Sexual Harassment of Working Women, 1979). Mackinnon sostiene que el acoso en el trabajo era una medida de coerción y control por parte de los hombres hacia sus compañeras mujeres, un ejercicio de poder y no un acto de coqueteo, por lo que se debe considerar una agresión, así como un acto de discriminación. Muy recientemente, F. Vera Grey retomó estos planteamientos en su trabajo sobre el acoso callejero (The Right Amount of Panic: How Women Trade Freedom for Safety in Public, 2018), para argumentar que el efecto del acoso callejero es mantener inseguras y temerosas a las mujeres en el espacio público. La consecuencia principal de este miedo es que ellas restringen voluntariamente sus vidas o adoptan estrategias costosas para evitarlo.
A decir de Liz Kelly (Surviving Sexual Violence, 1987), en una sociedad patriarcal las mujeres viven la violencia como un continuum: es decir, una situación permanente en la que las mujeres pueden ser víctimas de violencia múltiples veces, y en una variedad de modos. Esta observación explica por qué algunos incidentes considerados menos graves -como, por ejemplo, el acoso callejero- no son experimentados como insignificantes por las mujeres. El miedo frente a los comentarios degradantes está fundado en la experiencia o la observación de otros tipos de violencia. En breve: la mujer no sabe las intenciones finales del conductor que le grita o le pita desde su auto, pero sí sabe de qué son capaces otros hombres.
El feminismo afroamericano y poscolonial hace ver que el continuum de violencia patriarcal varía entre mujeres de diferentes etnias y clases. En Ain’t I A Woman: Black Women and Feminism (1981), bell hooks subrayaba que la historia racista y esclavista de Estados Unidos evidencia que las mujeres afroamericanas enfrentan una serie de supuestos racistas que no recaen en la población femenil blanca. La esclavitud laboral de las mujeres de ascendencia africana casi siempre implicaba también una esclavitud sexual frente a los patrones blancos, sus familiares y sus amigos. Después de la abolición de la esclavitud, circuló la idea racista de que la mujer africana tiene un apetito sexual insaciable. Por este motivo, casi siempre se argumentaba que no se podría violar a una mujer afroamericana y, como consecuencia, ellas no tenían defensa ante la ley.
Las feministas chicanas, como Gloria Anzaldúa y Cherrie Moranga,[3] hicieron hincapié en la violencia sexual sufrida por las trabajadoras agricolas y domésticas de ascendencia mexicana a manos de sus patrones blancos en Estados Unidos. Señalaron que también la cultura estadounidense concebía a la mujer latina en términos hipersexualizados. Para las feministas de color estadounidense, esta herencia similar entre la población latina y afroamericana explica por qué las mujeres afroamericanas e hispanas sufren más acoso y más violencia sexual en la actualidad, y porque es más dificil que sus agresores sean castigados. El patriarcado desde esta perspectiva es siempre racializado.
Gracias a los estudios feministas, el concepto de feminicidio o femicido circulaba entre activistas desde la década de 1970. La académica sudafricana Diana Russell recuerda que la usó por primera vez en 1976 en el contexto del primer Tribunal Internacional sobre los Crímenes contra la Mujer en Bruselas. Aquí, Russell llama a la atención a las participantes acerca de la falta de interés por parte de las autoridades masculinas en torno a los asesinatos de mujeres. Su discurso dice lo siguiente:
Los hombres nos exigen que no prestemos un interés morboso a las atrocidades. Que es un ejemplo de trivialidad tener curiosidad sobre “la violación o la muerte más reciente”. El asesinato y mutilación de una mujer no se considera un acontecimiento político. Los hombres nos dicen que no se les puede culpar por lo que hacen un puñado de locos. Pero al negar el contenido politico del terror ayuda su perpetuación, nos mantiene débiles, vulnerables y miedosas.[4]
Frente al desinterés masculino, Russell sentía que era importante dar un nombre y una definición a los asesinatos de mujeres. Sólo así se podría empezar un activismo feminista para poder enfrentarlo.
En 1992, casi veinte años después, editó en conjunto con Jill Radford Femicide: The Politics of Women Killing, una colección de ensayos que analizaban las características que compartían los asesinatos de las mujeres en diferentes países del mundo, incorporando una discusión en torno al infanticidio, la mutilación genital, la pornografía, la violencia intrafamiliar y muchos otros temas.
En 2006, la antropóloga Marcela Lagarde tradujo el libro de Radford y Russell al español con el título de Feminicidio: La política del asesinato de las mujeres. Fue parte de su campaña para que la se empezaba a llamar violencia de género fuera reconocida y tipificada formalmente en la ley. Para Largarde, como para Russell y las feministas de la segunda ola, el feminicidio debe entenderse como un crimen de odio: un acto de violencia que practica el hombre contra una mujer porque es mujer. Es decir, es uno de los mecanismos de coerción machista propios del sistema patriarcal. Al traducir el texto de Radford y Russell, Lagarde acuñó el término feminicidio. La idea era subrayar que el feminicidio no debe interpretarse como un equivalente femenino del homicidio, pues ocurre en situaciones completas distintas a los asesinatos de los hombres.
Gracias a las campañas de Lagarde y las feministas mexicanas, el feminicidio se reconoció en Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida sin Violencia (2007). El código penal federal describe el delito como el asesinato de la mujer “a razón de género”; es decir, por ser mujer. De acuerdo con la tipificación actual, el feminicidio es un crimen perpetrado por una pareja, familiar o acosador de la víctima. Igualmente son feminicidios aquellos asesinatos en los que la víctima es sujeta a la violencia sexual, la mutilación o exhibición pública del cuerpo postmortem.
En suma, que la ley mexicana reconozca el feminicidio en sí es producto directo de la teoría y activismo feminista. Se podría hacer otra historia similar para trazar los orígenes de los conceptos de violencia de género y perspectiva de género, pues ambos están anclados en la interpretación feminista que sostiene que la sociedad patriarcal se erige con base en la subordinación violenta de las mujeres. En ambos casos, el acto de dar nombre a las agresiones enfrentadas por la mujer ha significado el primer paso para erradicarlas.
[1] La traducción es mía: el binario expresado en la literatura feminista en inglés es fucked/fucker.
[2] De esta manera, la teoría del feminismo radical concordaba con al análisis que Simone de Beauvoir había expuesto en El segundo sexo (1949): para De Beauvoir, la desigualdad central de la relación entre hombres y mujeres se encontraban en el hecho de que sólo a los hombres se le educaba para ser sujeto activo; las mujeres, en cambio, se educaban para ser objetos pasivos, sirvientes y fiel reflejos de los deseos del hombre. La crisis de la mujer, según De Beauvoir, era la disyuntiva imposible que retaba a un ser humano (y entonces un sujeto) ser un objeto ideal.
[3] Gloria Anzaldúa, Borderlands = La frontera (San Francisco: Aunt Lutte Books, 1999); Cherríe Moraga y Gloria Anzaldúa, eds., This Bridge Called My Back: Writings by Radical Women of Color, (Nueva York: Kitchen Table, 1983).
[4] Diana Russell, “The Origin and Importance of the Term Femicide”, https://www.dianarussell.com/origin_of_femicide.html , página consultada el 3 de marzo de 2020