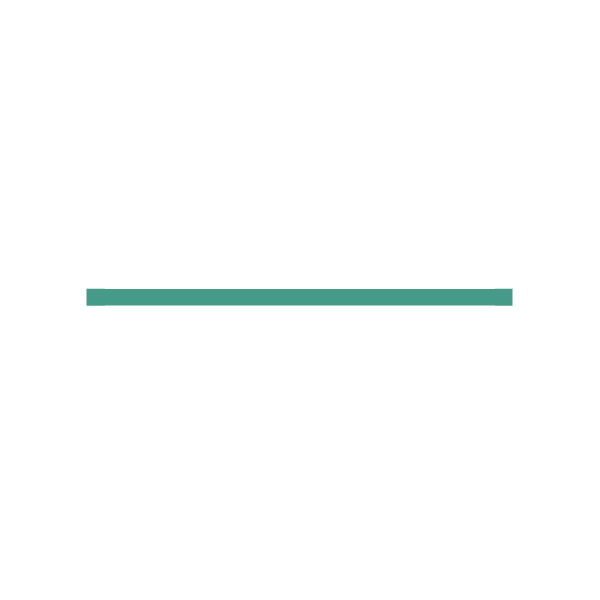Hernández es egresada de la Maestria en Historia Internacional del CIDE y ahora candidata doctoral en el programa posgrado de Historia de América Latina en la University of California, Davis.

Fumigación en Tabasco, 20 septiembre 2019, imagen del periódico local, Vértigo Político.
Los últimos meses hemos tenido que ajustar la vida cotidiana al nuevo contexto pandémico. Esperamos con impaciencia la vacuna que nos permita recuperar nuestras pasadas rutinas, restablecer la economía y despedirnos, por fin, de esta “nueva normalidad”. Los ajustes y la espera nos obligan a reflexionar sobre las causas que originaron los primeros brotes de covid-19 en Wuhan, China, y su rápida expansión por el resto del mundo. Un análisis de corto plazo nos llevará siempre a señalar culpables específicos, ya sean grupos de personas o especies de animales. Aunque la búsqueda de culpables puede ser muy atractiva por su simplicidad y por la facilidad para apuntalar enemigos, si extendemos un poco nuestro análisis veremos que el problema es mucho más complejo de lo que parece.
Covid-19 es la última de una larga lista de grandes pandemias históricas, donde también figuran la peste de Justiniano del siglo VI, la peste negra del siglo XIV o el ébola ya en el siglo XX. Estos y otros episodios ilustran que, en la mayoría de las ocasiones, las epidemias surgen cuando algo no sale bien en la interacción entre humanos y animales. Parece obvio, pero una prueba de nuestra corta memoria es que, tan sólo en los últimos veinte años, hemos tenido tres epidemias derivadas de esta interacción: SARS en 2003, H1N1 en 2009 y MERS en 2012. En este sentido, además de preguntarnos por el detonante específico de los primeros brotes de SARS-CoV-2 a finales del año pasado, nos ayudaría mucho reflexionar sobre las consecuencias de nuestra interacción destructiva con el entorno natural. La historia ambiental puede ser muy útil para ello.
Covid-19 no es un caso atípico en la historia de la humanidad y desde un punto de vista ambiental es claro que no será el último episodio pandémico. Todo apunta a que, de conservarse nuestra relación con el entorno natural en las mismas condiciones, la “nueva normalidad” cada vez más dejará de ser “nueva” y será, en realidad, más normal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos estiman que el 75 por ciento de las más recientes enfermedades infecciosas provienen del contacto humano-animal. La frecuencia y forma de este contacto han sufrido grandes cambios en el periodo reciente.
Los cambios climáticos y ecológicos son ordinarios en la historia de la Tierra. Sin embargo, a partir de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, la escala y velocidad de dichos cambios se han incrementado como nunca, particularmente desde finales de la segunda Guerra Mundial. En este periodo de la Gran Aceleración, la actividad humana ha afectado significativamente todos los entornos naturales que han sido hogar de diferentes especies animales. Más grave aún, los puntos de contacto humano-animal no se limitan a aquellos agrestes entornos que llamamos campo abierto o, simplemente, naturaleza. Nuestras cadenas de producción y consumo acercan cada vez más los entornos rurales y urbanos.
En el periodo de la Gran Aceleración también nos hemos especializado en aumentar las emisiones de gases de efecto invernadero como parte de la configuración de nuestra vida moderna. De acuerdo con el Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático de la Organización Meteorológica Mundial, de 1850 a 2019 la temperatura global ha aumentado 1.1°C; 0.2°C tan sólo de 2011 a 2015. De elevarse la temperatura del planeta únicamente en 2°C (que fue lo pactado en los Acuerdos de Paris), nuestra producción agrícola caería casi en una cuarta parte, el nivel del mar se elevaría diez centímetros (dejando a diez millones personas en situación de vulnerabilidad por inundaciones), se extinguirían completamente los corales debido a la acidificación oceánica y habría un aumento significativo de las enfermedades infecciosas, como el cólera, la malaria, la fiebre amarilla y el dengue, más la nuevas enfermedades que pudieran surgir.
Tomemos el caso del dengue para hacer un análisis más puntual. A medida que las temperaturas globales aumentan y se alteran los patrones de lluvia, el mosquito que causa la enfermedad expande su hábitat hacia latitudes y altitudes superiores, encontrando en dichas zonas libres de dengue un alto número de personas vulnerables. Aunque el dengue se volvió un problema para la mayor parte del mundo apenas el siglo pasado, el dengue es una infección viral transmitida por la picadura de un mosquito oriundo de África, Aedes aegypti, que llegó a América desde las primeras exploraciones europeas en el continente. A lo largo del siglo XIX produjo epidemias extensas en el Caribe y en ciudades costeras del sudeste de Estados Unidos. En 1881, el célebre médico cubano Carlos Juan Finlay determinó que este mosquito es un vector biológico (agente que transporta y transmite un patógeno a otro ser vivo) de enfermedades como la fiebre amarilla y el dengue. Se cree que el término “dengue” proviene de “dinga” o “dyenga”, que en la lengua swahili, del este de África, significa “ataque repentino parecido a un calambre o estremecimiento provocado por un espíritu malo.” Sin duda esta descripción se refiere al piquete del mosquito y a los fuertes dolores de cabeza, musculares y articulares que padece una persona contagiada con la enfermedad, siempre acompañada de fiebre y erupciones en la piel. No existe un tratamiento específico para el dengue. En la mayoría de los casos, los pacientes guardan reposo, toman acetaminofeno (paracetamol) para controlar la fiebre y aliviar el dolor, y beben líquidos para permanecer hidratados. Una de cada veinte personas contagiadas desarrolla un tipo de dengue grave que pude causar shocks, hemorragia interna e incluso la muerte.
El desplazamiento del hábitat del moquito a causa del calentamiento global y el incremento de humedad explica la propagación del virus en las zonas cercanas a los lugares donde es endémico. Para entender la expansión de la epidemia hacia lugares más alejados, debemos fijarnos también en nuestros patrones de movilidad global y hacinamiento urbano. Los expertos en salud estiman que uno de los mayores factores de expansión de la epidemia del dengue en América Latina es el desplazamiento humano a zonas donde el virus es endémico y el posterior ingreso del virus a zonas urbanas densamente pobladas, donde es fácil para el mosquito propagar la enfermedad. Si bien el virus no se puede contagiar directamente de una persona a otra, cuando el mosquito pica a una persona infectada, transmite el virus después a muchas otras. Este proceso también facilita la mutación del virus, dando pie a nuevas cepas del dengue. Así, resulta claro que nuestras relaciones globales de intercambio y desplazamiento involucran también cambios ecosistémicos, y que estas dinámicas son tan reales ahora como lo fueron durante el “intercambio colombino” de los siglos XV y XVI, con consecuencias igualmente devastadoras.
Hasta 1970, sólo en nueve países había habido brotes epidémicos de dengue. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hoy en día la enfermedad es endémica en más de cien países en África, el Mediterráneo, Asia Suroriental, el Pacífico Occidental y América Latina. Casi la mitad de la población mundial se encuentra en riesgo, especialmente la que presenta mayores carencias de servicios básicos de salud. En 2016 hubieron más de dos millones de casos de dengue en Latinoamérica, de los que Brasil concentró más de un millón y medio. Aunque en 2017 hubo una reducción de los casos, en 2019 volvieron a subir y aún se siguen propagando. En México, el dengue es una de las principales enfermedades transmitidas por vector y a pesar de los esfuerzos de prevención y control, en los últimos diez años se ha incrementado el número de casos.
Episodios epidémicos de dengue o la pandemia de Covid-19 que vivimos ahora nos obligan a preguntarnos si las dinámicas sociales actuales son sostenibles a largo plazo, si podemos restaurar nuestra salud y la del planeta mismo. Es aquí donde la historia ambiental ha probado ser una buena herramienta de análisis que nos ayuda a repensar este problema. La historia ambiental precisa que situemos al hombre en su entorno natural y que entendamos las relaciones de interdependencia entre los agentes humanos y no humanos. Por mucho tiempo estudiamos el pasado haciendo poco -o nulo- caso a la forma en la que el medio ambiente delimitaba y redefinía la acción humana. Los brotes de enfermedades infecciosas que detienen nuestra economía, la acelerada pérdida de biodiversidad que acaba con especies animales y limita nuestra resiliencia y la del planeta mismo, el cambio climático que amenaza nuestra propia subsistencia, nos exigen preguntarnos si todavía podemos darnos ese lujo.
La relación profunda de la historia ambiental con otras ciencias (como la arqueología, la geografía, la paleontología, la botánica, la virología, entre otras) nos puede ayudar a entender mejor cómo las dinámicas globales actuales se han configurado desde el pasado. Si estamos dispuestos a asumir una responsabilidad mayor en fenómenos como brotes pandémicos, debemos tener en claro primero una cosa: la acción humana no sucede en el vacío. Somos parte del entorno natural, interactuamos con él. Nuestras decisiones tienen un impacto en el planeta, pero no sólo eso, también son redefinidas por el planeta mismo, siempre. Nos conviene tener eso presente.