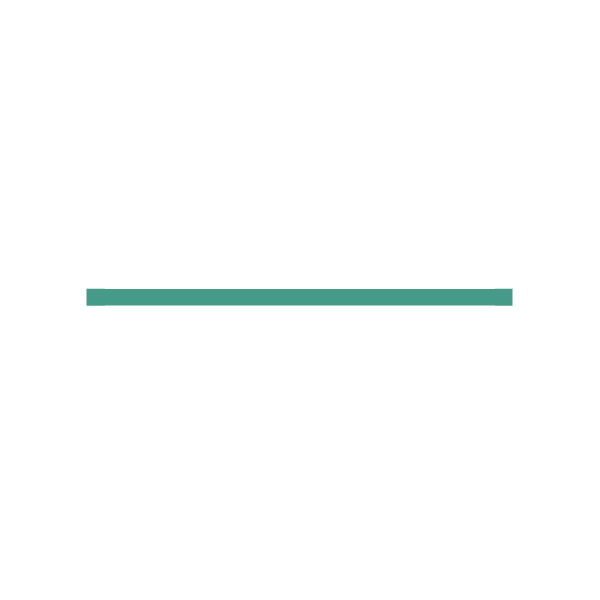Octavio Spindola Zago
Maestro en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México
A diferencia del clima apocalíptico que primó en los imaginarios europeos ante el advenimiento del año mil, vientos de optimismo soplaban en Occidente al despuntar el 2000. El orden internacional se había estabilizado con el colapso del socialismo realmente existente (no más “duck and cover” ni alianzas con regímenes autoritarios por la causa anticomunista), la democracia se había convertido en el único sistema político que gozaba de prestigio y legitimidad (la cláusula democrática se generalizó condicionando el acceso a créditos, ayudas humanitarias y relaciones diplomáticas), la globalización tecnológica y la integración comercial del mundo eran un hecho y el capitalismo entraba en su estadio neoliberal prometiendo, después de algunos dolorosos ajustes, bienestar para todos (la teoría de la distribución del ingreso por goteo).
 Pero la ilusión de una nueva belle époque fue efímera. Por una parte, la “cruzada” invocada por Bush contra Afganistán en represalia por el 11 de septiembre (después expandida a Irak y, pari passu, a Siria) mostró el buen estado de salud que gozaba la fuerza mediática de invocar un “enemigo externo”. Por otra, el vuelco político que estremeció al mundo durante la segunda década de nuestro siglo trajo de vuelta el fantasma del “enemigo interno” en las contiendas electorales.
Pero la ilusión de una nueva belle époque fue efímera. Por una parte, la “cruzada” invocada por Bush contra Afganistán en represalia por el 11 de septiembre (después expandida a Irak y, pari passu, a Siria) mostró el buen estado de salud que gozaba la fuerza mediática de invocar un “enemigo externo”. Por otra, el vuelco político que estremeció al mundo durante la segunda década de nuestro siglo trajo de vuelta el fantasma del “enemigo interno” en las contiendas electorales.
En 2016, el epítome de la democracia liberal y del gobierno representativo, Estados Unidos, entregaba el Ejecutivo a Donald Trump (dejando al descubierto la aporía del excepcionalismo americano). Ese mismo año, los filipinos eligieron como Jefe de Estado a Rodrigo Duterte. Desde 2010 Hungría era gobernada por Viktor Orbán y en 2014 llegaron a la presidencia india Narendra Modi y a la turca Tayyip Erdoğan. Para 2019, Jair Bolsonaro se convertía en el residente del Palácio do Planalto. Entre tanto, partidos como Ruch Narodowy en Polonia, Vox en España, Chega en Portugal, la Lega Nord en Italia, el Front National en Francia y Freiheitliche Partei Österreichs en Austria expanden su piso electoral. Por si fuera poco, la fundación de Alternative für Deutschland ponía término a la tesis del excepcionalismo alemán –que afirmaba la imposibilidad de un nuevo partido de ultraderecha en aquel país debido a la memoria del nazismo. “Parecían resurgir los fantasmas de la década de 1930”[1].
Estos eventos trajeron de vuelta a la opinión pública y los debates especializados una palabra que quisiéramos que se quedara en el pasado, pero “regresa como un asedio”.[2] El fascismo saltaba de ser un área de los estudios históricos a tratarse de una cuestión de agenda contemporánea. En estas líneas propongo delinear los bordes de esta discusión actual. Sin embargo, tal empresa demanda una mirada retrospectiva que abone a una comprensión histórica del concepto. La propuesta es la siguiente: en lugar de correr ríos de tinta para ir en búsqueda de continuaciones en el tiempo del fenómeno histórico que le dio origen (la temporalización que subyace a esta operación va del presente al pasado), resulta más fructífero en el plano teórico y en el analítico usar la palabra fascismo para atender a dicho fenómeno y observar los efectos que produjo (esta temporalización atiende un recorrido del pasado al presente).
Koselleck demostró que los conceptos no son entidades lingüísticas constantes e independientes de las situaciones de habla, que solo se articulan en diferentes contextos. Por el contrario, sus usos y significados se van alterando a través del tiempo, se entretejen en la cultura –entendida como un sistema simbólico- y mantienen una doble contingencia con la estructura y la acción social. En tanto que elementos de los marcos de comprensión de nuestra realidad, “las transformaciones operadas al nivel del lenguaje no solo son expresivas de cambios operados en terrenos más vastos, sino que además son, hasta cierto punto, determinantes de ello.”[3] Numerosos conceptos están imbricados en los lenguajes políticos, en las semánticas y los regímenes del discurso con los que se habla del poder, la ley, el Estado, la nación, el orden, la resistencia, la identidad y la diferencia. Esta característica los hace objeto de disputas especialmente animadas.
Tal es el caso de la palabra fascismo. En la primera página de su introducción al libro Fascism in Europe (Londres: Methuen, 1968), Stuart Woolf fue tajante al formular que el término debería retirarse de nuestro vocabulario, por cuanto se ha vuelto “tan superpuesto con connotaciones más nuevas y más amplias que el sentido histórico más estrecho casi parece requerir comillas apologéticas”. El uso de la palabra en los distintos registros del lenguaje político, como se puede verificar en la opinión pública, oscila entre denotar tendencias conservadoras –especialmente las que se identifican como reaccionarias-, calificar gobiernos con características imperialistas y represivas, o referir una amplia gama de sentimientos comunitarios articulados políticamente.
Dada la diversidad de contextos en los que ha circulado su emisión, que van de la Europa de entreguerras o el periodo de terror de Estado en América Latina a la ola de regímenes populistas en ambos hemisferios actualmente, su significado preciso –si concedemos que, a pesar de su historicidad constitutiva, es posible identificar una configuración primigenia- está lejos de ser evidente. En las ciencias sociales, dos posturas definen los polos del debate sobre su uso. Aquella que cifra su potencial heurístico en la naturaleza del término como concepto histórico, circunscrito en coordenadas temporales y espaciales determinadas –el régimen de la “Revolución de Octubre de 1922”, como caracterizaron los miembros del Gran Consejo Fascista al acontecimiento de la Marcha sobre Roma. La otra, por su cuenta, reivindica la capacidad explicativa del término, dada por su esencia como una categoría analítica, para describir fenómenos con elementos asociables, más allá de compartir o no orgánicamente un origen.
Conceptualizar al fascismo tal como efectivamente ocurrió durante el Ventennio no fue tarea sencilla ni para sus ideólogos ni sus detractores, y lo cierto es que la polémica por su definición permanece abierta. A este respecto, la oratoria y ensayística de los intelectuales, así como los discursos pronunciados por el Duce en las plazas públicas o en el Parlamento, reproducidos en la radio y la prensa, eran más que simples alocuciones descriptivas de la realidad. Se trataba actos performativos con poder propio que aspiraban a crear aquello que era objeto de su enunciación: la realidad.
Contrario a lo que afirmaban primero los diputados comunistas y socialistas así como los líderes obreros y campesinos disidentes que fueron sujetos a represión, y después los historiadores marxistas y liberales de la posguerra, la tradición historiográfica inaugurada por Renzo de Felice y continuada, cardinalmente, por Emilio Gentile, Zeev Sternhell, Roger Griffin y Simonetta Falasca-Zamponi, defendió la validez epistemológica de recuperar esos artefactos culturales como fuentes históricas para reconstruir la inteligibilidad del fascismo. El argumento resumido reivindica las narrativas, los rituales y los mitos más que como instrumentos de legitimación política, mero espectáculo para enajenar a las masas y distraerlas de los fracasos del régimen; son fundamentales en la construcción fascista del poder, en su fisionomía social y en su visión geopolítica.[4]
Desde esta perspectiva, el fascismo fue una “religión política” signada por el impulso revolucionario de regresar lo reprimido a la política moderna, esto es, la capacidad volitiva de las emociones. De cierta forma lo indujo Woolf ponderando que el concepto hacía alusión no a un edificio ideológico coherente sino a una “carismatización pragmática de la ira colectiva”, pero erró al circunscribir el trabajo afectivo del fascismo sólo a pasiones negativas. Atendiendo al fascismo como una opción de modernidad más allá de la modernidad liberal-burguesa, se restituye la fuerza de atracción que ejercieron la sacralización de la violencia –asentada en el Dizionario di politica de 1940-, la estetización de la política –conceptualizada en 1937 por el crítico literario Giuseppe Borgese-, la reintroducción de lo sagrado a la vida pública –denunciada por Pío XI en la carta encíclica Non Abbiamo Bisogno de 1931-, la renovación moral de la sociedad (palingenesia) –presente en el análisis que Gramsci hizo del fascismo en 1924- y la creación de un hombre nuevo (antropodicea) –tal como lo apostilló Enrico Ferri en su Mussolini uomo di stato en 1927.
Aunque esta definición no goza de absoluto consenso, pues autores como MacGregor Knox, Robert Mallett y Richard Bosworth la consideran saturada de retórica, sesgada en su uso de las fuentes primarias y revisionista, es la más comprehensiva respecto de la naturaleza dinámica del fascismo. A su vez, logra integrar las raíces culturales decimonónicas del fascismo con la estrategia para tomar y ejercer el poder estatal en términos de táctica más que de ideología –como el efecto de precipitación de la Gran Guerra y el Biennio Rosso, la apropiación del experimento de D’Annunzio en Fiume, así como los arreglos circunstanciales con los sectores conservadores y las élites económicas-, evitando caer en lugares comunes como asociar al estalinismo con el fascismo (à la Ernest Nolte y François Furet) o considerar que la noción de totalitarismo es la mejor definición para este fenómeno (Karl Popper y George Orwell dixit).[5]
Con todo, lejos de quedar inscrito en el obituario de la historia, el fascismo trascendió al desplome de los regímenes del Eje. Tal continuación fue posible –para Finchelstein- porque “el fascismo proporcionó la base para los principios y prácticas de la violencia que el gobierno argentino [como todas las dictaduras cívico-militares] desató contra un grupo de sus ciudadanos en la década de 1970.”[6] Es decir, más que un sistema político, durante el período de entreguerras se conformó un núcleo ideológico –un campo de ideas políticas- que proporcionó una estructura de discursos y prácticas disponible durante todo el siglo pasado. El resultado fue una cultura política signada por la violencia, una premisa esencialista de la nación y cierta concepción religiosa de la política. Coincido con esta interpretación en la medida que reivindica la dimensión transnacional que adquirió el fenómeno fascista y sus legados históricos.
Sin embargo, Finchelstein estira más el argumento cuando ve en los populismos contemporáneos una forma ortogonal de continuidad del movimiento fascista recentrando en la política actual la homogeneización de la sociedad, la figura del liderazgo infalible y la necesidad del enemigo interno. La nación vuelve a ser la esencia de lo político y ésta no se representa a través de mecanismos burocráticos y procesos electorales sino a través del nombre del líder, cuya intuición profunda le habilita como intérprete legítimo del sentir colectivo. Así como las experiencias fascistas y populistas clásicas conservaron la matriz originaria italiana adicionando tonos distintivos en función a su realidad inmediata (el racismo alemán, el nacionalismo de Uriburu, el indigenismo mexicano, el catolicismo intransigente de Primo de Rivera o especificidades de la India y Japón) así los populismos actuales), de acuerdo con Finchelstein, comparten una esencia con el fascismo originario.[7]
Concluyo este ensayo no con un apunte final sino abriendo el debate. He insistido en la utilidad del andamiaje semántico acoplado desde la historia cultural para asir la complejidad del fenómeno fascista, particularmente de la noción de religión política. Por otra parte, propongo que la palabra fascismo es de mayor valía teórica y empírica cuando se la utiliza como concepto histórico en lugar de como categoría analítica. Esto no abona a negar la capacidad de agencia del pasado en el presente, o de restringir ésta al path dependency. Por el contrario, busca reivindicar la autonomía del pasado, liberarlo tanto de lecturas teleológicas como presentistas.
[1] Enzo Traverso, Las nuevas caras de la derecha. Buenos Aires: Siglo XXI, 2021, p. 9.
[2] Ilán Semo en Hans Ulrich Gumbrecht, “Nuestro amplio presente: sobre el surgimiento de una nueva construcción del tiempo y sus consecuencias para la disciplina de la historia”, Guillermo Zermeño Padilla (ed.), Historia/Fin de siglo, México: El Colegio de México, 2016, p. 136.
[3] Claudio Ingerflom y Elías Palti, “Prólogo” en Reinhart Koselleck, El concepto de Estado y otros ensayos. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2021, p. 11.
[4] Los discursos y ensayos de Benito Mussolini se encuentran disponibles en Scritti e discorsi (Milan: Hoepli, 1934-1939) y en Opera Omnia (Florencia: La Fenice, 1951-1963).
[5] Esta definición abreva del programa de historia cultural apuntalado por Gentile en Il culto del Littorio: La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista (Rome-Bari: Laterza, 1993).
[6] Finchelstein, Del fascismo al populismo en la historia, Buenos Aires: Taurus, 2018.
[7] Finchelstein, Orígenes ideológicos de la “Guerra Sucia”. Fascismo, populismo y dictadura en la Argentina del siglo XX, Buenos Aires: Sudamericana, 2016, p. 15.